Santiago F. Reviejo 01/06/2025
El potente sector hortofrutícola que genera 5.100 millones de euros anuales en Almería y Huelva convive con poblados de chabolas donde miles de migrantes llevan viviendo entre cinco y diez años por falta de alojamientos dignos para la mano de obra de los invernaderos.
Asentamiento en la localidad de Lepe.
Los datos son contundentes, tozudos, y reflejan una realidad vergonzosa en los asentamientos chabolistas de Almería y Huelva donde llegan a vivir 12.000 personas, mano de obra de una potente agricultura hortofrutícola que genera más de 5.100 millones de euros anuales. El último estudio, el del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, revela que en torno al 44% de sus habitantes trabaja sin contrato, que más del 40% tiene ingresos inferiores a los 400 euros, menos incluso que el Ingreso Mínimo Vital, y que hasta un 25% lleva viviendo entre cinco y diez años en las chabolas sin haber conseguido un alojamiento digno en todo ese tiempo ni empadronarse en su municipio.
No resulta extraño que los asentamientos de trabajadores migrantes de la fresa en Huelva y de los invernaderos de Almería centren una buena parte del informe anual elaborado por el Observatorio de la Desigualdad en Andalucía, una plataforma integrada por más de una treintena de organizaciones sociales, sindicatos y universidades de la comunidad. En esos poblados de chabolas hechas con restos de plásticos, cajas de cartón y palés, asfixiantes en días como estos de mucho calor, sin agua ni luz corriente, las desigualdades rezuman desde hace más de dos décadas sin que nadie les haya puesto remedio. La Asociación Pro Derechos Humanos ya denunció en enero una vulneración “sistemática” de esos derechos universales que, a su juicio, requieren una respuesta “urgente”.
Las explotaciones agrícolas de Almería y Huelva recolectaron en total cerca de 4,5 millones de toneladas de productos hortofrutícolas y frutos rojos en la pasada campaña, buena parte de ellos destinados a la exportación a otros países europeos. En ambas provincias, constituyen un sector básico de su economía, tanto que en el caso onubense contribuyeron a que el PIB de ese territorio creciera un 2,2% en 2023, por encima de la media de España y Andalucía. Sin embargo, una parte de la mano de obra que hace posible la generación de tal riqueza no se beneficia de ella y vive en unas condiciones que algunas organizaciones sociales han llegado a calificar de “semiesclavitud”.
El informe del Observatorio de Desigualdad incluye los resultados de la encuesta KER sobre discriminación racial y/o étnica en el ámbito de la vivienda y asentamientos informales en España publicada en 2023, que en un 60% se hizo en Almería y Huelva. De acuerdo con ese sondeo y otro realizado por la Fundación Cepaim, entre el 42,8% y el 45,2% de los habitantes de los asentamientos de esas dos provincias andaluzas reconocen que trabajan sin contrato. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía reflejó también en su informe presentado a principios de este año que solo en Almería hay más de 25.000 migrantes “sin contrato ni derechos laborales” trabajando en los invernaderos.
Los ingresos también son parcos. Tan solo un 5% de quienes viven en los asentamientos de Almería y un 8% de los de Huelva declaran percibir al menos el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional, mientras que la mayoría, más del 40%, dice que ha ganado menos de 400 euros en el último mes en un año en el que el Ingreso Mínimo Vital estaba fijado en 492 euros mensuales.
Muchos, además, tienen que pagar entre 3.000 y 7.000 euros para que el empresario les haga un contrato, un documento que resulta clave para que puedan regularizar su situación en España. Un estudio de Andalucía Acoge de 2024 ya señalaba al respecto que casi el 12% de los habitantes de los asentamientos de Almería manifestaban que habían tenido que abonar una media de 5.000 euros para que los contrataran y que al 88% les pagaban por debajo del jornal establecido en el convenio del sector.
La Inspección del Ministerio de Trabajo impuso en un periodo de cinco años, entre 2018 y 2022, sanciones por valor de 14,5 millones de euros a empresarios agrícolas de Almería que afectaban a más de 11.000 trabajadores por diversos incumplimientos de la normativa laboral y de las cotizaciones a la Seguridad Social. Y en el caso de Huelva, los inspectores registraron casi en el mismo periodo 1.315 infracciones, que afectaban a 15.220 trabajadores y que supusieron sanciones con un importe total de 7,29 millones de euros.
Más de diez años viviendo en asentamientos
Las duras condiciones laborales, sumadas a la falta de viviendas, han convertido en poblados permanentes los asentamientos que se crearon como soluciones habitacionales temporales y que únicamente se han visto alterados por frecuentes incendios que arrasan las chabolas o por demoliciones ordenadas por los ayuntamientos. Todos los de Almería y el 98,4% de los de Huelva tienen ya carácter permanente, según el informe del Observatorio de la Desigualdad. Y en el primer caso, en torno al 25% de sus ocupantes dicen que llevan viviendo en ellos entre cinco y diez años o más, porcentaje que es de casi el 15% en el segundo, pese a que la mayoría ha intentado, sin éxito, encontrar un alojamiento alternativo digno. ¿Por qué no lo han conseguido? Fundamentalmente, porque no alquilan viviendas a migrantes o porque carecen del dinero suficiente para arrendarlas, según los sondeos realizados.
“Los asentamientos, tanto en Almería como en Huelva, son lugares inhóspitos, aislados, sin medios de transporte, situados en zonas deterioradas, sin comercios ni servicios públicos, sin contenedores, agua ni red de saneamiento. En una escala de uno a diez, la media supera el siete en todas las características mencionadas, lo que en definitiva significa que estos asentamientos son entornos socioresidenciales extremadamente segregados, que presentan barreras estructurales para la integración y convivencia como parte de la sociedad”, concluyen los autores del informe elaborado por expertos de varias universidades públicas andaluzas.
Alfonso Romera, médico jubilado, conoce muy bien esa realidad. Desde 2020, cuando el confinamiento de la pandemia dejó en una dramática situación a estos asentamientos, ha organizado ya 189 expediciones con su asociación La Carpa, que atiende a personas sin hogar en Sevilla, para llevar toneladas de alimentos, enseres y agua a los poblados chabolistas de los municipios freseros de Huelva. “Este problema no se resuelve porque mientras exista el problema habrá un beneficio que se sustenta sobre la esclavitud”, resume en declaraciones a Público.
“Cuando quitan las chabolas, los dejan en la puñetera calle”
Romera cree, además, que las soluciones que están aportando las administraciones públicas se basan en la erradicación de algunos asentamientos, pero sin ofrecer a sus habitantes una alternativa de alojamiento. “Cuando quitan las chabolas, los dejan en la puñetera calle. Y así pasan del chabolismo al sinhogarismo. Es una barbaridad”, se lamenta.
Esta misma semana un incendio, con ocho focos diferentes, arrasó parte de un asentamiento en Moguer. Es el enésimo incendio que asola estos poblados, donde han muerto ya cinco trabajadores migrantes a causa del fuego desde 2019. La Asociación Pro Derechos Humanos ha denunciado que este nuevo siniestro ha vuelto a poner de manifiesto “la extrema vulnerabilidad y precariedad de los trabajadores y trabajadoras migrantes que en la provincia de Huelva, y también en la de Almería, son un elemento imprescindible para la pujante industria agroalimentaria”.
Los ocho focos de este último incendio hacen sospechar, a juicio de Alfonso Romera, que no se trata de algo fortuito. “Es lógico pensar que ha sido provocado. Sobran las chabolas, sobran los negros, y el fuego es un aliado para que se vayan”, afirma el presidente de La Carpa, quien ha visto cómo, tras los incendios o una demolición, los inquilinos de las chabolas arrasadas guardan las pocas pertenencias que pudieron salvar en una bolsa de basura, que luego custodia un compañero a cambio de algo de dinero mientras ellos van a trabajar en los frutos rojos. “Su casa es en ese momento esa bolsa de basura”, apostilla.
Este médico jubilado dice "los negros" porque en los asentamientos de Almería y Huelva apenas hay blancos europeos. El 67% de sus habitantes procede del África subsahariana y el 32% del Magreb, según el informe del Observatorio de la Desigualdad. “La casi exclusiva presencia de migrantes africanos en los asentamientos chabolistas hace evidente la discriminación étnica y cultural y el racismo residencial en la provincia de Huelva”, destaca Mónica Montaño, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad onubense y una de las autoras del informe.
“Donde la institucionalidad desaparece, la irregularidad organizada se institucionaliza, haciendo a las personas étnicamente discriminadas más vulnerables ante estafas o extorsiones por procedimientos administrativos que en condiciones de buena gobernanza no deben presentarse”, señala la experta, quien pone como ejemplo los pagos para conseguir contratos de trabajo o un empadronamiento.
Vecinos a quienes se impide empadronarse
El empadronamiento municipal, un requisito imprescindible para acceder a la regularización y al disfrute de derechos como el resto de la ciudadanía, es un proceso administrativo que se niega de forma muy habitual a los habitantes de los asentamientos, tanto en Almería como en Huelva, según las organizaciones sociales que trabajan en ellos. El informe del Observatorio de la Desigualdad refleja al respecto que entre el 25 y el 27,6% no están empadronados, es decir, no figuran como vecinos del municipio donde residen.
“El acceso al empadronamiento en los asentamientos es una quimera”, aseguraba la organización Andalucía Acoge en su informe de 2024, donde señala que las personas que han podido conseguir un certificado de empadronamiento lo han hecho por dos vías principales: pagando para conseguir el certificado en la misma localidad o en otras cercanas con cantidades que van desde 100 euros hasta más de 600, o empadronándose en localidades de otros puntos de España, como Albacete, Granada, Murcia o la capital de Almería, en muchos casos también pagando por ello.
Francisco José Torres, profesor de Análisis Geográfico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y coordinador del informe del Observatorio de la Desigualdad en Andalucía, considera que las dificultades que sufren los habitantes de los asentamientos para empadronarse no se entienden de ningún modo en unos municipios que han prosperado gracias al trabajo de esas personas. “Son fundamentales para que el negocio de la agricultura intensiva mantenga sus niveles de actividad económica, de exportación. La economía de las dos últimas décadas en esos municipios depende de esa mano de obra. Pero no se respetan sus derechos, el empadronamiento, el acceso a un alojamiento digno. No se les evita la inseguridad de estar expuestos a incendios, a inundaciones”, denuncia Torres.
A juicio del coordinador del estudio, las administraciones han tomado algunas medidas para solventar la situación de los habitantes de los asentamientos, pero son insuficientes. “Hay una falta de concienciación institucional de las administraciones y del empresariado del sector, que deberían de incrementar las posibilidades de alojamiento y de regulación de la situación. Se están haciendo algunas cosas, pero solo de manera incipiente y puntual”, advierte.
Alfonso Romera, que lleva ya cinco años entregando ayuda básica a los habitantes de los asentamientos de Huelva, tiene una visión más acerada sobre la respuesta de administraciones y empresariado a la realidad de esos poblados chabolistas: “Es una actitud criminal que está ya aceptada por la sociedad -dice-. Y a nosotros, cuando denunciamos todo esto, nos acusan de estar malogrando el negocio de la fresa”.
El aislamiento de la mayoría de los asentamientos propicia, en muchos casos, su permanencia. Alejados de los núcleos urbanos, ocultos entre invernaderos o en medio del campo, la relación con el vecindario de los municipios es escasa. “Solo estamos con españoles cuando vamos al invernadero y nos dicen qué tenemos que hacer”, dicen algunos de los encuestados. “Esta afirmación muestra el gran aislamiento social y cultural que se da entre estas personas que han estado residiendo en el municipio durante más de diez años, algo de lo que también habla el hecho de que no hayan aprendido más allá de alguna palabra en español por no tener relación con ninguna persona autóctona”, advierte el Observatorio de la Desigualdad.


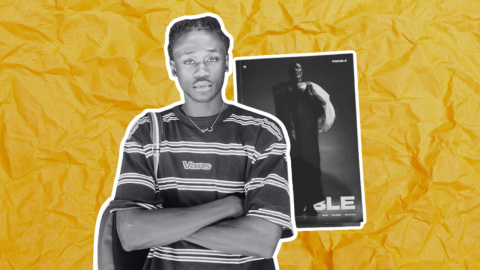
No hay comentarios:
Publicar un comentario